Entrevista realizada por Pablo Fante y Christian Anwandter, publicada en Revista VA, n. 1, Santiago, 2007.
VA - ¿Pensó Lihn alguna vez en reeditar sus primeros libros: Nada se escurre y Poemas de este tiempo y del otro?
Adriana Valdés – Nunca pensó reeditarlos. Hasta le extrañaba que antologaran poemas de ellos. Siempre pensó en La pieza oscura como el primer libro en que él se reconocía en cuanto poeta. Creo que yo no he visto sino accidentalmente esos primeros libros; ni estaban a la venta, ni él los tenía, al menos para mostrarlos.
Sobre esos primeros libros puedo decir dos cosas. La primera es un recuerdo. Lihn decía que un libro como el primero de Huidobro, Ecos del alma, no valía la pena y no debería haber sido publicado como parte de su poesía completa, que era el ejercicio retórico de un alumno cualquiera... Me cuentan que dijo eso en un congreso en los Estados Unidos, cuando un eminente profesor acababa de hacer un análisis largo y académico acercade Ecos del alma. Aunque, por lo que conté antes, no creo que hubiera fomentado la reedición de esos poemas, personalmente pienso que no eran de alumno (como los de Huidobro), y que ya tenían que ver con lo que sería más adelante; incluso hay unos inéditos, que Germán Marín encontró y publicó en El Mercurio, probablemente anteriores a Nada se escurre o excluidos de ese libro, que me parecieron muy lihneanos a pesar de su evidente inmadurez poética.
Lo que sí sé es que esos poemas no lo enorgullecían ni le parecían parte de su persona poética madura. Probablemente, porque no los encontraba suficientemente buenos. También, se me ocurre, porque no habían pasado suficientemente por el filtro irónico y distanciado que llegó a hacerse característico de su poesía. Ya Parra se había reído de muchos tipos de poesía (véase el poema "Montaña rusa", por ejemplo) y Lihn participaba de la feroz crítica implícita en eso, buscaba (y era) una persona poética distinta. De sus poemas anteriores lamentaba "un cierto tono adolescente, como el de los Poemas de este tiempo y de otro, con algo de esa mitificación idealista" (afirma Lihn en sus Conversaciones con Pedro Lastra). Contra ese tipo de mitificación está escrita toda su obra madura.
VA - ¿Cómo cree usted que pudo producirse el inicio de Lihn a la prosa? ¿Hasta qué punto pudo ser esto motivado por su compromiso político?
Adriana Valdés – La prosa le comenzó a interesar cuando escribió sus primeros cuentos, como "Agua de arroz" y "Huacho y Pochocha". También escribió desde muy joven textos sobre arte, en la Revista de Arte, donde fue secretario de redacción. Y están los textos sobre literatura recogidos en el Circo en llamas, recopilados por Germán Marín. Luego escribió novelas, ensayos, textos periodísticos... Escribía siempre, prosa y poesía. No sería acertado hacer una relación entre prosa y política, y así oponer la prosa a una poesía supuestamente no política. Siempre hay política tanto en su prosa como su poesía. Una política que no se debe confundir con la de los partidos (nunca fue un militante, nunca persona de confianza de ningún político, más bien fue víctima y perseguido de los poderes políticos, tanto los de la izquierda castrista como los de la derecha pinochetista). Otra política. La de las libertades y las de las solidaridades. Y, sobre todo, de la actitud crítica y de la aguda detección de las mentiras y los errores de quienes estuvieran en el poder, en cualquier ámbito.
VA - En este mismo sentido, en Por fuerza mayor (1974) Lihn publica una serie de sonetos con implicancias políticas, que Pedro Lastra asocia con el barroco. En sus conversaciones con Lastra, Lihn afirma que "el antecedente inmediato de esos sonetos se encuentra menos en mi poesía que en mi prosa [...]; hasta podría decirse que [mi prosa] es satírica, grotesca y caricaturesca". ¿Hasta dónde cree usted que esta relación que efectúa Lihn entre su prosa y lo barroco es efectiva?
Adriana Valdés – A esos sonetos sólo se les puede llamar "políticos" en el sentido en que Pinochet usaba esa palabra... Los sonetos son de protesta, son una especie de protesta grotesca contra una situación intolerable. Son directamente vinculables al barroco, vienen, como es evidente al leerlos, sobre todo de Quevedo. El barroco de Quevedo: el capaz de escribir sonetos de amor, sonetos de insulto, y La vida del buscón, una tremenda sátira social. Ése, el quevediano, es su barroco en el momento que escribe los sonetos. No es el barroco gongorino ni tampoco el barroco francés. Ni en su prosa ni en su poesía. Es el barroco quevediano.
Su prosa es además proliferante, sobreabundante, "barroca" en el sentido más bien familiar del término, no en el sentido histórico; en alguna medida también lo es su poesía, toda, no sólo la de los sonetos mencionados.
VA - ¿Qué relación imagina usted entre Batman en Chile y Adiós a Tarzán?
Adriana Valdés – Se pueden relacionar por el espíritu lúdico: una especie de risa sardónica en momentos muy difíciles ambos, aunque de signo opuesto. Interesa decir también que uno es un libro, una novela, y otro una especie de happening centrado en una filmación. Son obras de géneros muy distintos entre sí. Sólo puede compararse por la ironía con que se recurre a los superhéroes.
El Adiós a Tarzán es algo curioso, visto desde ahora. Se deja describir en términos sorprendentemente afines a los de la crítica más contemporánea de las artes visuales, la que se dirige a "obras" que son más bien dispositivos para que se pongan en escena los deseos de los participantes, de los actores, etc.: nadie sabe bien lo que va a pasar, la obra crea las condiciones para que sucedan acontecimientos imprevistos, "mueve" los deseos y los esfuerzos de quienes se juntan en torno a ella. De eso se trata. Es una idea distinta de lo que es una "obra". Lihn parece haber puesto en escena, muchos años antes, estas ideas, que yo encuentro ahora en lo que hoy se llama "estética relacional", entre otras fuentes. Por eso es particularmente interesante; muchos años antes, fue algo así como precursora de toda una tendencia en las artes. Y en ese sentido funcionó, vista desde ahora: entonces, y en un sentido más convencional, podría haberse considerado frustrada.
VA - ¿Qué piensa usted del estado actual de lecturas de La orquesta de cristal?
Adriana Valdés – Creo que es un libro que no se ha leído todavía. Cuando apareció no había referentes en el medio como para entenderla. Tras leer el libro de Bolaño sobre la literatura nazi en América, muy posterior, que sí ha llegado a leerse, aunque sea parcialmente, pienso que hoy comienzan a existir las capacidades que permitirían darse cuenta de lo que intenta Lihn en esa novela y en El arte de la palabra.
VA - ¿Hasta qué punto La orquesta de cristal depende de la estadía de Lihn en Francia en cuanto a la diversidad de fuentes?
Adriana Valdés – Las fuentes literarias de Lihn son francesas (y de otras nacionalidades) mucho antes de sus viajes. El exceso de fuentes literarias y pictóricas conocidas desde Chile, antes de viajar, es más bien algo que separa al viajero de la experiencia directa de la ciudad, remitiéndole (muy psicoanalíticamente) a sus recuerdos, a una especie de trauma cultural. En el Chile de los cincuenta los escritores no esperaban ir a París para saber de literatura francesa. La obra depende menos de sus breves estadías en Francia que de sus muy largas lecturas de literatura francesa y también de latinoamericanos dificultosamente insertos en la cultura francesa, como Darío.
Como se puede ver en toda su obra poética, Lihn fue un gran lector de poesía francesa, y su poesía no puede pensarse sin Baudelaire y Rimbaud, de quienes cita y recuerda poemas hasta su Diario de muerte. Sobre Rimbaud, y junto a Ronald Kay, condujo un seminario para profesores en el Departamento de Estudios Humanísticos en los años 74 y 75. Su poema "Brisa marina" tiene como subtexto el poema de Mallarmé... Los ejemplos son muchos, estos apenas los pongo de memoria. También era gran lector de Lautréamont (sobre quien dictó cursos en la Universidad de Chile). Y del marqués de Sade, y de Georges Bataille. De Sartre, sobre todo en su juventud. De Barthes, Lacan, Foucault. También la poesía inglesa fue importante. Todo esto era parte de su cultura, adquirida a pulso, a fuerza de lecturas obsesivas.
Tenía además cierta fascinación por la retórica de una cultura caduca, pompier, afrancesada y pasatista (de ahí el personaje, don Gerardo de Pompier). Propia de una especie de belle époque pasada por América Latina... Y libros pompier había muchos en Chile, desde siempre. Ese estilo le gustaba y le parecía a la vez sorprendente (por ciertas destrezas linguüísticas) y totalmente cómico. Era como un disfraz que se ponía y se sacaba, un personaje que le sirvió para muchas de sus obras. Pompier escribía sonetos a Buenos Aires, por ejemplo, aparte de todo el discurso del Día de los Inocentes que dio origen a Lihn y Pompier; y es personaje fundamental en El arte de la palabra, una novela que se ríe de la retórica latinoamericana en todas sus formas, incluso las más recientes. Se ríe ejerciéndola, también, escribiendo como sus personajes. La orquesta de cristal estaba escrita antes de ir Lihn a Francia por uno o dos meses el año 1975, pero tras sus conversaciones con el escritor Héctor Bianciotti le agregó las notas.
VA - En este mismo sentido, ¿qué decir de Lihn y el simbolismo? ¿Lihn y Valéry? ¿Lihn y la "poesía pura"?
Adriana Valdés – Tendrían que recorrerse la poesía, con todos sus subtextos y alusiones. Hay una intertextualidad que recorre subterráneamente la poesía de Lihn. Baudelaire, Mallarmé y Valéry son indispensables al hablar de esta intertextualidad. Es desgarradora en poemas que, como "Mester de juglaría", o "Escrito en Cuba" hablan desde (y no de) la condición de la poesía contemporánea escrita en América.
VA - En sus Conversaciones con Pedro Lastra, Lihn habla de una poesía del "desarraigo". ¿Cómo relacionaría usted esto con el desarraigo del hablante dentro del lenguaje?
Adriana Valdés – "Días de mi escritura, solar del extranjero." Ese verso del poema “Porque escribí” lo resume todo. Ése, y "nunca salí del habla... de los patios del Liceo Alemán". En la tensión entre esos versos se resume el tema del desarraigo. Hay un desacuerdo, un descontento profundo con el lenguaje recibido y su carga cultural. Y, por otra parte, hay una escritura que es tiempo ("días") y también lugar ("solar"), otro tiempo y otro lugar. Es en esa escritura donde Lihn se refugia, y desde ella produce. Su escritura es su extrañamiento respecto del lugar cultural donde vive. La escritura es el único lugar posible, y es a la vez un no-lugar. Así leo yo “días de mi escritura, solar del extranjero."




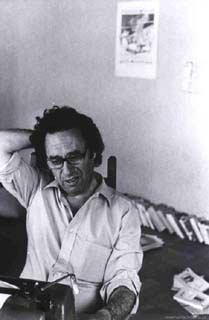

No hay comentarios:
Publicar un comentario